Si curioseamos
la historia del blues a
partir
—digamos—
de los años 1940, encontramos que, de vez en cuando, aparece en ese
relato algún artista o alguna canción, señalados como el comienzo
puntual del rock and roll. Las variantes que cualquier aficionado
conoce señalan a algunos pioneros negros, Little Richard o Chuck Berry,
como precursores de los próceres blancos (Gene Vincent, Carl Perkins o
el mismo
Presley). Versiones algo más pretenciosas o precisas de la historia
sostienen que la canción
“Rocket 88”
de Ike Turner, grabada en 1951 fue el comienzo de todo; mientras que
otros filólogos, que tienen en cuenta ciertos rasgos que más adelante
iban a determinar la idiosincrasia del género, señalan, por ejemplo, al
armonicista Walter Jacobs (Little Walter) como el primero en utilizar la
distorsión del sonido por medios eléctricos y darle a aquel efecto una
función estética. La excelente canción de Turner, más allá de sus
características meramente musicales (es una especie de boogie, o sea un
blues muy rápido, no muy diferente a otros de la época, y bien similar a
su contemporánea
“Caldonia”
de Louis Jordan), tiene un prontuario entreverado, que incluye pleitos
sórdidos por autoría y royalties, y una banda apócrifa inventada
por un saxofonista (Jackie Brenston and his Delta Cats), que
terminó registrando el tema a su nombre y aboliendo a Ike de la
historia, al menos hasta que llegaron los revisionistas. Eso, y la
letra, que celebra, jactanciosa, la posesión de un modelo de auto
lujoso, explica que unos cuantos hayan designado a la canción como el
mismísimo arjé del rock and roll. Little Walter es también un
digno protorockero: abusó, con gestos de lumpen ostentoso y violento, de
un fugaz estrellato al que lo llevó el sello Chess (factótum del
blues de Chicago) hasta morir joven y asesinado.
Hay otras canciones y otros músicos que alguna vez
han sido propuestos como detonadores del big bang rockero. Todos ellos
dialogan y se confunden en una narrativa que (a pesar de referir
acontecimientos recientes) muestra más la confusión y las
contradicciones de una tradición fabulosa que el rigor de una historia.
Esto es curioso, ya que manifiesta
cierta incapacidad de la
industria del entretenimiento (y más específicamente del rock) para
realizar una de sus operaciones preferidas: instituir, rankings,
cronologías y categorizaciones de toda índole. Es posible que esta
dificultad se deba a que hay quienes emprenden este viaje a la semilla
esperando encontrarse con una ruptura en las formas musicales, con la
emergencia de un ritmo, o al menos, de una lírica novedosa. Y el rock and roll no fue eso. Si pudiéramos suspender por un momento toda
consideración relativa al hardware tecnológico (modos de
grabación y amplificación, etc.) encontraríamos las mismas cosas en
muchos momentos de la tradición musical afronorteamericana anteriores a
los años 1950: la misma combinación de acordes, las síncopas, el
minimalismo edulcorado u obsceno de los versos que luego replicarían los
rockeros, empezando tal vez por Buddy Holly y Little Richard
respectivamente. Más adelante en su desarrollo vertiginoso, el género
fue incorporando timbres, estructuras, una combinación básica de
instrumentos, que en cierta forma legitimó definiciones y
periodizaciones, pero siempre resultó escurridiza una determinación del
rock según criterios meramente musicales. Recuerdo que en 1975, cuando
para muchos ya estaba ocurriendo la decadencia, Daniel Ripoll, director
de la revista argentina Pelo manifestaba esta perplejidad: ¿qué
era el rock en aquel año? ¿el back to roots que ensayaba John
Lennon en su disco Rock and roll, el music hall bizarro de
Alice Cooper o la ampulosidad operática de Selling England by a pound
de Génesis.
Más que una modalidad musical, más
que una banda de sonido transnacionalizada, el rock es hoy
—y fue siempre—
el buque insignia de una maniobra de la industria cultural y otros
mecanismos civilizatorios que inventaron la adolescencia perpetua. El
blues ya había puesto en escena la insatisfacción gruñida o balbuceada,
el hedonismo desesperado, la celebración de las drogas, la muerte súbita
de sus héroes a los 27 años (Robert Johnson). Pero se sabe que más allá
de todo eso, el tema casi excluyente de esta poética de negros es la
evocación elegíaca, la nostalgia por la nena que se fue o se quedó en el
pasado. El blues propone el lado fúnebre de la fiesta dionisíaca: tiene
ojos en la nuca, lleva inscripta en su alma o en su código genético la
incorporación y aún la celebración de la decrepitud. Cuando los jóvenes
blancos de clase media redescubrieron a los viejos bluseros (en el
llamado blues revival), se diría que se aplaudía más
—por más auténticos o
esenciales— a los
músicos más arruinados y desdentados: recuérdense los conciertos Sonny
Boy Williamson con la banda inglesa The Animals, o al dúo de
Sonny Terry y Brownie Mcghee, que durante 40 años concertó ceguera con
parálisis, o la muerte de Mississippi Fred McDowell, ocurrida apenas
después de haberse podido comprar una estación de servicio con el dinero
que había empezado a recibir cuando los
Rolling
Stones grabaron su canción “You’ve gotta move”.
|
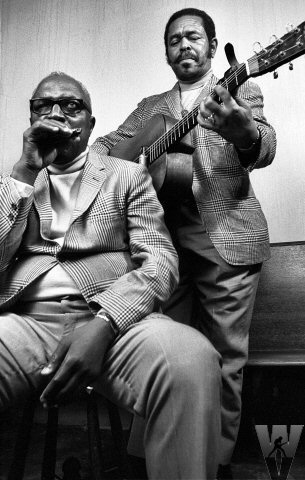
La vuelta a las raíces
Paralelamente, el rock radicalizaba
su apoteosis de la adolescencia incesante según una
estética del esplendor. El otro a quien el rock sacaba la lengua, contra
quien daba alaridos y reunía multitudes, era el adulto. Así, hasta que
alcanzó su triunfo y el espíritu adolescente se expandió por todos los
intersticios del mercado. El adulto había sido vencido. Si alguien
todavía necesitara algún documento sobre los resultados de este
conflicto, bastaría con mirar cualquier registro de un concierto de rock
primitivo (verbi gratia, Beatles) y luego otro cualquiera
de fecha posterior (de Woodstock en adelante, digamos). Se verá
de ese modo que en el primer caso las diferencias entre los cuerpos, las
actitudes o la indumentaria del público respecto de los artistas era
notoria: el escenario y la platea parecían transcurrir en mundos
paralelos, anacrónicos. Poco tiempo después esa brecha ya se había
resuelto; todo fue parte de la misma puesta en escena, porque había
ocurrido el triunfo del teenager.
En un
cuento de Arthur C. Clarke
unos ingenieros en computación contratados por monjes tibetanos logran
establecer los nueve mil millones de nombres de Dios. Cuando esa tarea
es completada, dicen los religiosos, el universo se ha agotado, ha
cumplido con su finalidad: las estrellas comienzan a apagarse de pronto
en el firmamento. El rock también ha consumado su telos. Ya no hay un
mundo adulto contra el cual interponer una lírica de alaridos. Lo que
queda del rock es cosmética, disfraces, diversión: es pop.
Queda también un elenco de ídolos
barrigones y/o rugosos en gira perpetua. Algunos (Neil Young,
Dylan) parecen tener
todavía algo para decirnos, aunque no sea más que un rencor de anciano
cascarrabias. Otros (Roger Waters, McCartney, Stones) se han
convertido
—como se ha dicho—
en “bandas-tributo” de sí mismos, y andan por el mundo reconstruyendo
arquelógicamente la música que compusieron décadas atrás, en otro mundo.
Estas estrellas desvencijadas han vuelto a las raíces: son músicos de
blues.
|
